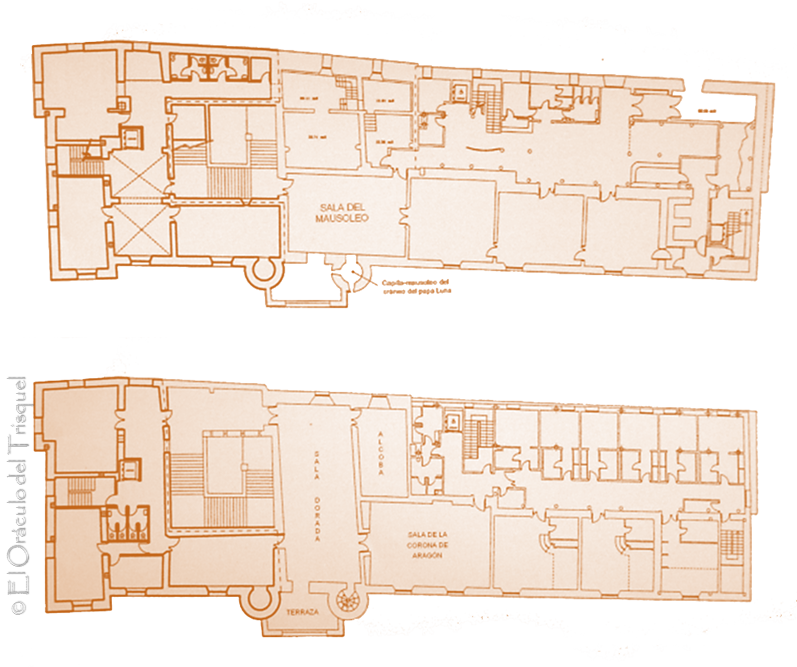|
| Los Almogávares a su llegada a Constantinopla |
Si hay unas fuerzas medievales de infantería dignas de
mención estas son los Almogávares de la Corona de Aragón. El peligro continuo
de la amenaza musulmana y sus incursiones en las fronteras cristianas fue el
motivo por el cual era necesario disponer de unos guerreros preparados para
hacerles frente en cualquier parte del mundo.
Eran unas tropas especialmente preparadas para el combate,
penetrar en terreno enemigo y cerrar fronteras, fueron el brazo armado de los
reyes aragoneses y durante más de siglo y medio su aterrador grito ¡¡¡Desperta ferro!!! resonó con fuerza en
todo el mediterráneo no dando piedad alguna a sus enemigos y fueron los
artífices de la máxima expansión de la Corona de Aragón entre los siglos XIII y
XV.
 |
| Almogávares dispuestos para el combate |
Bernat Desclot, historiador catalán del siglo XIII, en su Crónica, los describe de la siguiente
manera:
«Estas gentes llamadas almogávares no viven más que
para la guerra y no habitan ni en ciudades ni en pueblos sino que viven por
montes y bosques; diariamente combaten a los sarracenos y penetran durante una
o dos jornadas en su territorio robando y apresando y regresan con multitud de
prisioneros y cuantioso botín. De estas ganancias viven… cubren su cuerpo con
una especie de camisa muy corta tanto en verano como en invierno, y como
calzado utilizan estrechas polainas de cuero y abarcas, también de cuero. En la
cintura, coltetl, cinto y faquer. Cada cual posee una excelente
lanza, dos dardos y un zurrón de cuero en el que guardan pan para uno o dos
días. Gente fuerte y veloz para huir o atacar, y son catalanes, y aragoneses y
serranos».
El coltell era un
arma multiusos, mezcla de puñal y cuchillo de carnicero, muy ancho y
pesado. Este cuchillo, por su
considerable peso, debió ser muy contundente, sus acometidas afectaría no sólo
a las parte blandas del enemigo, sino también a las partes duras como los
huesos.
Ramón Muntaner, escritor catalán de la Corona de Aragón que
fue miembro de los almogávares los describe así:
«Rapidez en las decisiones y
en los movimientos que desorientan a los enemigos, sumisión personal a todas
las inclemencias y fatigas, dureza y persistencia de la acción que no dejan
respirar al adversario».
El historiador aragonés del siglo XVI, Jerónimo Zurita, decía
de ellos que eran gente usada a robar y a hacer guerra a los moros por los
montes y lugares muy fragosos.
 |
| Infantería y Caballería almogávar |
Los almogávares estaban dirigidos por los adalides, los almocádenes y los caps de
coll. Los adalides eran buenos conocedores del terreno y debían poseer
cuatro cualidades esenciales: sabiduría,
esfuerzo, buen seso natural y lealtad, y para ser tenidos como tales, se
necesitaba que doce adalides ya consagrados juraran que el candidato poseía las
relaciones exigidas.
Formaban el grado más bajo de la milicia y procedían de los
estamentos más bajos de la sociedad. El término almogávar lo recibieron de los
árabes que los llamaron Al-mugawir: el que hace algarada y avanza en terreno
enemigo.
Su origen es
incierto, lo más probable es que fueran campesinos del pirineo aragonés y
catalán que dejaron su mísera vida de labradores para alquilarse como
mercenarios, aunque también había entre sus filas gentes procedentes del resto
de los reinos cristianos. Soldados muy bien pagados su única misión era
combatir y sobrevivir.
 |
| Almogávar en Sicilia |
Los almogávares eran esencialmente infantes, aunque también había
algunos de caballería, y su misión era, a semejanza de los antiguos velites de las legiones romanas,
proteger los reconocimientos, marchar al frente del ejército y en los flancos, hostigar
constantemente al enemigo realizando incursiones en su territorio y sorprender
e interceptar los convoyes de suministros. Fueron auténticos “guerrilleros”
siendo capaces de entrar y saquear una localidad en cuestión de pocos minutos,
llevándose lo más valioso a sus propias filas.
Fueron las tropas de infantería españolas más temibles de su
tiempo, siendo Jaime I el Conquistador su impulsor en su utilización en las
campañas aragonesas. Con Pedro III el Grandes los almogávares eran los dueños
del mediterráneo central. Continuaron sirviendo a Jaime II y a los reyes de
Sicilia contra los angevinos. Estabilizada la zona, la única salida para estos
soldados ansiosos de combate y botín fue cuando el emperador bizantino Andrónico
II Paleólogo requirió los servicios del líder almogávar Roger de Flor para
combatir a los turcos que amenazaban Constantinopla, quien contrajo matrimonio
con María Paleólogo, sobrina del emperador.
 |
| Roger de Flor |
Roger de Flor partió de Messina hacia Constantinopla con treinta
y nueve galeras que llevaban a bordo mil quinientos caballeros, cuatro mil infantes
y mil peones, además de la tripulación necesaria de marineros y remeros que
formaron la llamada Gran Compañía Catalana. Los que no se embarcaron rumbo a
Bizancio entraron al servicio de los sultanes del norte de África y pasaron a
formar parte de los contingentes cristianos que luchaban en los enfrentamientos
que tenían lugar entre estos soberanos musulmanes.
Los almogávares combatieron en territorio bizantino o turco
siempre bajo la bandera de la Corona de Aragón. En Anatolia conquistaron Filadelfia,
Magnesia, Tira y Éfeso y arrinconarían a los otomanos en la cordillera del
Taurus, en el sur de Asia Menor. El mayor triunfo de los almogávares se produjo
en la batalla del Taurus donde atacaron con su famoso grito de guerra: ¡¡¡Desperta
ferro, Desperta!!!. La batalla duró todo el día y al atardecer, la victoria fue
completa para la Gran Compañía. Se asegura que se necesitaron tres días para
recoger el botín.
 |
| Asesinato de Roger de Flor y los almogávares en Adrianópolis |
En abril de 1305, Miguel IX, hijo de Andrónico II planeó el asesinato
de Roger de Flor y de su Plana Mayor y en un banquete celebrado en Adrianópolis
acabó con los almogávares allí reunidos empleando a unos ocho mil jinetes
alanos al mando de Georgios. Los supervivientes, al mando de Berenguer de
Entenza se refugiaron en Galípoli desde donde se reorganizaron e iniciaron una
campaña, conocida como la “Venganza Catalana” que a punto estuvo de acabar con
el imperio bizantino.
En 1306 los almogávares derrotan severamente a Miguel IX y
acorralan al líder alano Georgios cerca de Bulgaria donde le dan muerte. Los bizantinos
atacan, con los genoveses al mando de Antonio de Spínola, Galípoli, defendida
por el entonces capitán almogávar Ramón
Muntaner, quien derrota contundentemente a los genoveses y donde pierde la vida
Spínola.
En 1311 se hacen con el ducado de Atenas, tras la batalla de
Cefís, y en 1318 con el ducado de Neopatria que en 138 pasan a integrarse en la
Corona de Aragón. En la actualidad el título honorífico de duque de Atenas y
Neopatria corresponde al Rey de España, por tanto a Felipe VI.
 |
| Escudos de Armas de los ducados de Atenas y Neopatria |